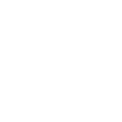Por Armando Alonso Piñeiro*
Los suplicios constituían un arbitrio legítimo dentro de la legislación colonial, siempre que fueran ordenados por los tribunales superiores. A veces, dada la importancia del caso, se permitía la responsabilidad del Alcalde.
En 1795 la muy noble Ciudad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires fue escenario de los coletazos producidos por la Revolución Francesa de seis años atrás. La difusión de escritos revolucionarios donde se hablaba de la próxima llegada de “los franceses” y se invocaba reiteradamente la palabra Libertad era simultánea con la creencia de que los franceses residentes en la capital del Virreinato se unirían a los negros para implantar un régimen similar al galo de 1789.
De allí que el hallazgo de pasquines (denominación de los escritos clandestinos de corte revolucionario generalmente redactados en tono insultante) y las versiones de que circulaban también algunos Bolter (corrupción de Voltaire), es decir, de libros del gran precursor revolucionario, formaron el clima para la llamada “conspiración de los franceses”. En este complot habría estado complicado un humilde mestizo correntino de 62 años, José Díaz, quien el 1º de marzo de 1795 fue detenido personalmente por el Alcalde de Primer Voto Martín de Alzaga y llevado a la cárcel del Cabildo. Allí, se le colocó el cepo en la cabeza, mientras que sus piernas quedaban aprisionadas con gruesas cadenas. Tales medidas las justificaba Alzaga en atención a la peligrosidad del mestizo.
El Señor Alcalde tenía razones para extremar su celo. Como empresario del mercado de esclavos de Buenos Aires, venía siendo centro de las injurias de los misteriosos revolucionarios. El hecho fue que Alzaga procedió a interrogar al detenido, no dando resultado el procedimiento, repetido en los días subsiguientes. Había llegado el momento de apelar a las torturas.
Los suplicios constituían un arbitrio legítimo dentro de la legislación colonial, siempre que fueran ordenados por los tribunales superiores. A veces, dada la importancia del caso, se permitía la responsabilidad del Alcalde.
A las ocho de la noche del 31 de marzo Alzaga tomó juramento al cirujano Bernardo Nogué, para que se desempeñara en la sesión de tortura “bien y fielmente”. Antes de proceder al operativo, y en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, el torturador le rogó a Díaz, “amonestó y apercibió para que buenamente declarase los principales autores de la conspiración”. Fracasada la exhortación, Alzaga cumplió escrupulosamente con otra de las normas legales. Advirtió a Díaz que de “cualesquiera lesión o mutilación de miembro que padeciese, ni la muerte que le sobreviniese en el tormento” podía responsabilizarse “al torturador, sino al torturado, por no haber querido confesar la verdad”.
Salvados con todo esmero los hipotéticos cargos de conciencia y las eventuales violaciones a la piedad legal, “acto seguido, por orden del alcalde, el verdugo metódicamente laceraba la carne de la víctima y trituraba sus huesos, hasta que notando su merced que desfallecía el reo, hizo entrar al cirujano quien le advirtió que le faltaba la pulsación ya en las arterias radiales, además de tener dislocado un brazo, por lo tanto debió quedar interrumpido el bárbaro procedimiento…”
Trece días más tarde se repitió el tormento, no sin la consabida advertencia por parte de Alzaga:…si en esta diligencia se os saltase un ojo, se os quiebre un hueso, sufrís otro quebranto o se os concluyes vos solo sois el responsable, pues os los conducís con vuestra tenaz negativa”.
Parecía inútil cualquier exhortación, porque el sexagenario no podía decir más de lo que había declarado. A la tortura, pues: “…y en efecto se verificó, introduciéndole una púa de acero entre uña y carne de un dedo de la mano derecha como el canto de dos pesos fuertes, y aunque en el entretanto se le hacían varias reconvenciones, no respondía otra cosa que clamar a Dios y a sus santos y decir no sabía más que lo que había confesado. Por lo que sucesivamente se fue haciendo la misma operación en los demás dedos de dicha mano por el espacio de 28 minutos, sin haber pasado a la izquierda, por tenerla enferma y adormecida desde los tormentos pasados, y como en todo el dicho tiempo se le estuviese reconviniendo y el reo quejándose y diciendo no sé nada más que lo que ya está escrito, mandó su merced suspender este acto”. Así dice, fríamente, el documento original que relata el suplicio, y que se conserva en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
En el mismo año, y por causas similares, Alzaga torturó también a otro desgraciado, Santiago Antonini. Como se sabe, el Alcalde terminó sus días en la horca, en 1812, acusado de traición. Y cuenta Mitre que “al pie de la horca en que fue suspendido su cadáver, se vio un espectáculo patético, que conmovió profundamente a los espectadores que llenaban la plaza. Un hombre, abriéndose paso entre la apiñada multitud, llegó desolado hasta el pie del suplicio, abrazó con delirio el sangriento madero, lo cubrió de besos, volviendo de vez en cuando hacia el pueblo el rostro cubierto de lágrimas en que se dibujaba un gozo intenso y derramaba al mismo tiempo en torno suyo monedas de plata a manos llenas. Este hombre era un francés, a quien Alzaga había dado tormento en 1795, siendo juez en una causa que se siguió a varios compatriotas de aquél, atribuyéndoseles planes de subversión, sublevando a la esclavitud”.
La esclavitud fue otro de los penosos problemas que arrastró primero el Virreinato del Río de la Plata y luego nuestro país. No fue Alzaga el único empresario de la trata de negros. Liniers tuvo también ese triste privilegio. Luego de las Invasiones Inglesas, y en mérito a su labor reconquistadora, el monarca español le otorga permiso para importar dos mil negros. El virtuoso Santiago de Liniers no ve mal el ofrecimiento, salvo por la cantidad, que le parece exigua: pide entonces que “las piezas” a introducir sean 4000.
El tráfico era indudablemente intenso, porque en el lapso de 1606 a 1625 entraron 8.935 esclavos en Buenos Aires, luego redistribuidos en todo el territorio rioplatense. El flujo porcentual se mantenía a lo largo del tiempo, pues en un período más o menos similar (1713 a 1730), la South Sea Company introdujo en el puerto de Buenos Aires un total de 8.600 negros esclavos. Bien cabe precisar que cada pieza pagaba 33 pesos y un tercio de derechos.
Recuerda Bernardo Kordon que “los caserones del Buenos Aires colonial albergaban gran cantidad de esclavos, que no eran únicamente empleados como servidumbre doméstica, sino que servían de capital de renta. Los negros llegaron a cubrir todas las funciones artesanales y muchas familias distinguidas vivían del trabajo de sus esclavos. Trabajaban en los amplios patios y después salían a vender sus productos en las calles. Esta verdadera población negra convivía y se multiplicaba en el seno de las familias coloniales. Era corriente que una familia acomodada tuviese doce negros y negras para el servicio doméstico. Se mantenía una esclava sólo para cebar mate, otra para servir la mesa. Muchos viajeros de esa época -en especial los ingleses- se muestran sorprendidos de la promiscuidad de blancos y negros en el Buenos Aires colonial”.